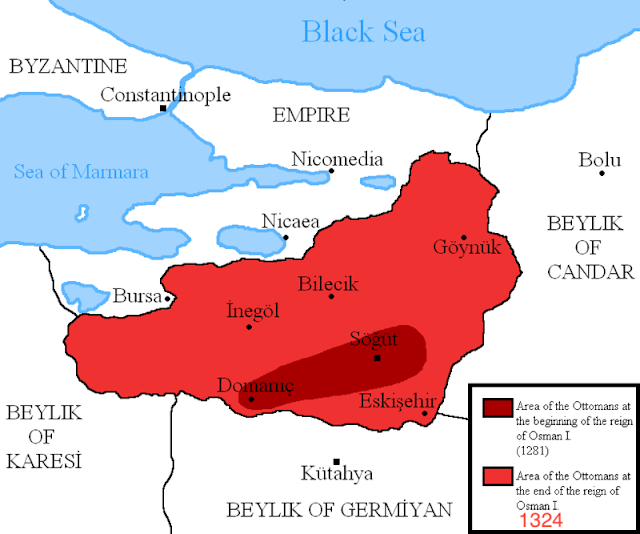talia y Sicilia.
Los Papas habían mirado en un principio con desconfianza y recelos los éxitos de los normandos, y el propio nunca estuvo conforme con la existencia de aquellos pequeños principados e hizo cuanto estuvo en su mano para que no prosperasen. Sin embargo, en 1080 se había reconciliado con el más importante de estos príncipes, Roberto Guiscardo, al cual el Pontífice dio en feudo todos los países conquistados. El sobrino de Roberto, Rogerio II, unió (1127) Sicilia a las posesiones normandas en el continente y en 1130 tomó el título de rey, confirmándoselo luego el papa Anacleto y en 1139 el Papa Inocencio II lo reconoció como Estado feudatario de la Iglesia.
Mientras los Papas, apoyados por los normandos, procuraban en la Italia Central aumentar sus dominios temporales, en la Alta Italia las ciudades robustecían su poder. Hubo frecuentes alianzas, seguidas de encarnizadas y sangrientas luchas. En Lombardía, Milán se afirmó en su situación de preferencia y a su lado sobresalieron Pavía y Cremona, y en el E. Verona; en la costa de Liguria desempeñó Génova el papel más importante; en Emilia y Romagna florecieron Parma, Piacenza, Bolonia y Rávena; en Toscana sobresalió Pisa y también Florencia, Lucca y Siena.
Según que las ciudades o los partidos políticos que en ellas luchaban, eran adictos al Imperio o al Pontificado, se inclinaron a uno de los bandos, gibelinos y güelfos, que eran los que concentraban la lucha de aquella época.
Como quiera que la situación que habían alcanzado las ciudades italianas no tenía el reconocimiento de los emperadores y, por otra parte, le faltaba el verdadero fundamento legal, el emperador Federico I Barbarroja tomó la resolución de proceder contra ellas.
En la Dieta de Roncaglia (1158) quiso asesorarse de cuáles eran las regalías, o sea los derechos de soberanía propios de la Corona, y a base de ellos reclamó el libre ejercicio de la soberanía sobre las ciudades. De este modo quedó entablada la lucha entre las ciudades у el emperador. A raíz de la destrucción de Milán (1162) pareció que Federico se había asegurado el triunfo; pero sus adversarios se rehicieron pronto, se unieron al Papa, con el cual el emperador estaba en lucha desde 1159, y con ello tuvieron la ventaja.
La derrota de Legnano (1176) obligó a Federico a aceptar la paz de Venecia con el papa Alejandro III (1177), y en el Tratado de Constanza de 1183, se reconoció la independencia comunal de las ciudades. Al emperador le quedó la soberanía del feudo sobre las mismas y el derecho de apelación; además, las ciudades se obligaban a ciertas prestaciones en parte ordinarias y en parte extraordinarias. Según esto, la soberanía imperial en la Alta Italia, aunque muy limitada, fue, sin embargo, reconocida y se aseguró legalmente.
Lo contrario sucedió en gran parte de la Italia Central, donde la constitución del Estado de la Iglesia restó prestigio al Imperio. En la paz de Venecia (1177), Federico había reconocido el derecho fundamental del mismo, a pesar de que estaba en pie la lucha por los bienes de Matilde. Barbarroja casó a Constanza, única heredera de Guilermo II, rey de Apulia y Sicilia, con su hijo Enrique VI para unir de este modo la corona al Imperio. Le disputó la corona Tancredo, conde de Lecce, pero a la muerte de este le quedó el campo libre como dueño del reino y murió en Mesina en 1196 dejando un hijo, Federico II, coronado rey de Germania, Italia y Sicilia y puesto bajo la tutela del papa Inocencio III.
A la muerte del emperador Enrique VI, Inocencio III hizo valer los derechos de la Sede romana y se aprovechó (para robustecer sus reclamaciones) de la lucha entre Felipe de Suabia, Otón IV y Federico II, los últimos de los cuales le hicieron las mayores concesiones en este terreno. Los Papas no veían con buenos ojos el acrecentamiento del poder imperial en Italia, ni podían impedirlo. En vano pretendió Inocencio III separar Sicilia del Imperio, a pesar de haber obtenido de Federico II la promesa de que, al subir al trono, entregaría aquel reino a su hijo Enrique.
Federico II, al ser coronado en 1220, no cumplió esta promesa, sino que, al contrario, se dedicó a reorganizar la administración de su reino hereditario de Italia, hizo valer sus derechos sobre todas las ciudades de la Italia Central, y dominó Lombardía con enérgico cumplimiento de todas las prerrogativas que en virtud del Tratado de Constanza incumbían al Imperio.
Al sublevarse contra él, en 1226, las ciudades lombardas, nuevamente aliadas, fueron completamente derrotadas en 1237 en Cortenuova, pero el Papa apoyó la resistencia de las mismas. En 1239 Gregorio IX excomulgó a Federico II y en 1245 Inocencio IV le depuso solemnemente en el Concilio de Lyón.
En las reñidas luchas entre ambos poderes el hijo de Federico II, Encio, y su hijo político Ezzelino de Romano, defendieron vigorosamente durante mucho tiempo la causa del emperador en la Alta Italia; pero este, muy poco ayudado por Alemania, no pudo resistir la duración de la lucha y hubo de ceder ante las dificultades que se oponían a su causa.
En la batalla de Parma (1248) el ejército de Federico II sufrió una terrible derrota; Encio fue hecho prisionero por los boloñeses en 1249 y murió en diciembre de 1250 en Apulia, después de haber reinado treinta y dos años. Contra sus sucesores se aliaron los Papas con Francia para una acción común y esta alianza decidió de la suerte de los Staufen.
El próximo sucesor de Federico II fue su bastardo Manfredo, que para combatir al Papa, su mortal enemigo, ayudaba a los gibelinos de varias regiones de Italia mientras Ezzelino de Romano moría a manos de los güelfos lombardos en Cassano d'Adda, los gibelinos toscanos en 1260 ganaban la batalla de Monteaperti amenazando llegar a Florencia, sin la heroica defensa de Farinata.
El papa Urbano IV encontró, por fin, el príncipe que aceptase la corona de las Dos Sicilias en Carlos de Anjou, conde de Provenza, hermano de Luis IX de Francia;
Carlos entró en Italia y derrotó a Manfredo en la batalla de Benevento (1266), en la que Manfredo perdió la vida, pero después su gobierno fue tan cruel que los italianos llamaron en su auxilio a Conradino, sobrino de Manfredo, que fue vencido en Tagliacozzo en 1267 y ejecutado.
En tanto los franceses aumentaban su poderío, hasta que en 1282 se levantó en armas Palermo contra ellos y siguió en la insurrección toda Sicilia. Juan de Prócida, que había preparado este levantamiento, llamó a Pedro III de Aragón como heredero de los derechos de Constanza.
Pedro III hizo valer sus derechos sobre Sicilia y después de las Vísperas Sicilianas (1282) entró en posesión de la isla, la cual de este modo quedó separada de Nápoles. Los intentos de los Anjou, de recuperarla, fueron inútiles.
Al no intervenir el Imperio en Italia, a raíz de la caída de los Staufen, con la energía que antes había desplegado, cada uno de los Estados italianos se afirmó en su independencia; pero pronto surgieron entre ellos las rivalidades y a estas sucedieron luchas sangrientas.
En la costa occidental alcanzó Génova la mayor importancia política y comercial, llegando en el curso de sus aspiraciones, a la de dominar en el Mediterráneo ejerciendo en él la absoluta hegemonía. En efecto, los genoveses dominaron la Riviera de Levante y de Poniente, fundaron gran número de colonias en el Oriente, en 1261 ayudaron al emperador Miguel Paleólogo en su empresa de arrojar de Constantinopla a los venecianos, en 1284 aniquilaron el poderío marítimo de los gibelinos de Pisa y en 1298 derrotaron completamente a la escuadra veneciana en aguas de Curzola.
Como Génova fundó y robusteció la soberanía de los güelfos en el Mediterráneo, Milán y Florencia contribuyeron poderosamente a la autoridad de aquel partido en Lombardía y en la Italia Central, y en todas partes tuvieron los güelfos el apoyo de los Papas y de la casa de Anjou, de modo que el traslado de la corte pontificia a Aviñón en 1309, no pareció haber infligido perjuicio ninguno a dicho partido.
Empero, los conatos realizados en las expediciones de Enrique VII (1310-1313) y Luis el Bávaro (1327-29) en sentido de rehabilitar los derechos del Imperio, no tuvieron resultado duradero, como ni tampoco lo tuvo la repetida intervención del emperador Carlos IV en la política de Italia.
En Roma, que durante la ausencia de los Papas se convirtió en teatro de la más encarnizada lucha entre varios partidos, quiso realizar Cola di Rienri el ensueño de una nueva organización republicana de Italia bajo la dirección de aquella capital, pero este plan no llegó a tener efectividad.
Por lo demás, en Italia en general, fueron adquiriendo, durante los siglos XIV y XV, cada vez mayor predominio los linajes de la alta nobleza, dividiéndose el poder en un gran número de Repúblicas ciudadanas, entre sí independientes. Milán estuvo desde 1311 bajo la soberanía de los Visconti, que sometieron Lombardía y extendieron su poder hasta parte del Piamonte y de la Emilia. Juan Visconti adquirió en 1350 la ciudad de Bolonia, y en 1353 fue elevado a la dignidad de signore de Genova.
Juan Galeazzo Visconti conquistó Verona en 1387; en 1395 obtuvo del rey Wenceslao la autorización para elevar su territorio a la categoría de ducado de Milán, en 1399 sometió a Pisa y Siena, en 1400 a Perusa y en 1402 de nuevo a Bolonia; finalmente, soñaba con la conquista de Florencia y la fundación de un reino de Italia cuando le sorprendió la muerte (1403).
Entre tanto, en las demás regiones de Italia, las dinastías que o habían heredado el poder o lo habían arrebatado por la fuerza, habían ido obteniendo del emperador la ratificación de sus derechos y la posesión de la dignidad ducal; tal hicieron Amadeo VII de Saboya en 1416; los Gonzaga de Mantua en 1632, y los Este en Módena, en 1452. En Florencia, los Médicis obtuvieron el predominio en el siglo XV.
En Nápoles, en 1435, a la muerte de Juan II, subió al 25 trono, en la persona de Alfonso V, la casa de Aragón. Nápoles, el Estado de la Iglesia (restablecido por Martín IV una vez terminado el cisma), Florencia, Venecia y Milán conservaron en Italia el equilibrio político; pero no reinó nunca en ella la verdadera unión.
El mismo espíritu de independencia que había dado como resultado la victoriosa resistencia a la dominación alemana, fue entonces un obstáculo para que se agrupasen bajo un gobierno y una dominación común, y así como la población de las ciudades se hallaba dividida en bandos, los linajes principescos anduvieron constantemente en lucha entre sí mismos. De este modo Italia, en los últimos siglos de la Edad Media, dio un triste ejemplo de desorganización política, a pesar de lo cual sobresalió entre todos los demás países de Europa por el florecimiento de las ciencias y las artes. En medio de las agitaciones y los disturbios políticos, la civilización del Renacimiento se desarrolló llegando un soberano florecimiento espiritual que no dejó de tener eco en la pujanza material de Italia.