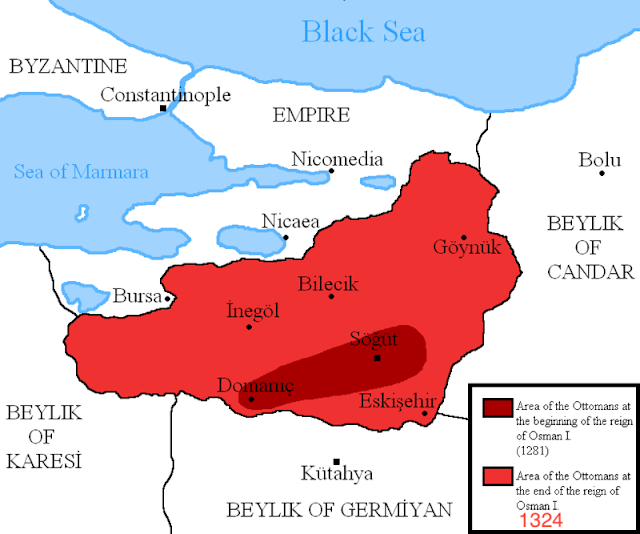Sic et Non de Pedro Abelardo.
LOS INICIOS DEL PENSAMIENTO ESCOLÁSTICO: EL SIC ET NON DE PEDRO ABELARDO
Natalia Jakubecki UBA-USAL, Buenos Aires
La escolástica, en sentido propio, debe ser entendida como una especie particular de didáctica para comprender las Sagradas Escrituras y los dogmas de la fe; en sentido restringido, empero, ella es el modus operandi de los maestros de las universidades medievales. Por tanto, si bien ésta alcanza su consolidación y apogeo en el siglo XIII gracias a, fundamentalmente, dos fenómenos simultáneos —el reingreso de las obras aristotélicas a Occidente y la creación de las Universidades—, esta forma mentis ya había comenzado a gestarse en las obras de algunos pensadores anteriores. Acaso la más significativa de ellas sea el Sic et Non de Pedro Abelardo.
GENERALIDADES
Pedro Abelardo dictaba sus clases en un momento en el cual sus propios alumnos reclamaban «razones humanas y filosóficas, y pedían con insistencia algo que entender más que repetir». En efecto, el método utilizado hasta entonces para estudiar las Sacrae Paginae consistía, sucintamente, en la lectura y repetición del texto sagrado.
La lectura, por su parte, comprendía tres niveles: el histórico, que buscaba la mera concordancia lógica y documental de los acontecimientos bíblicos; el alegórico, por medio del cual se creaba un sistema metafórico en función de la representación de un pensamiento complejo y de experiencias históricas reales en concordancia con los acontecimientos de la Historia de la Salvación; y el tropológico, del cual se pretendía extraer consecuencias morales para la vida terrena.
De estos tres niveles, sólo estaba permitido discutir el primero, quedando reservada la interpretación e incluso el glosado de los dos últimos a la alta jerarquía eclesiástica siempre, y en todo caso, teniendo como referencia insoslayable la palabra de las auctoritates.
Es hacia, alrededor de 1121, cuando Abelardo redacta el Sic et non. Allí presenta 158 cuestiones suscitadas a partir de las discordancias entre las sentencias de las autoridades de la Iglesia, principalmente de los Padres fundadores, pues eran ellos quienes tenían la última palabra en la exégesis bíblica. Por lo general, los espíritus más conservadores hacían oídos sordos a estas sentencias discrepantes. Fueran o no conscientes de ello, lo cierto es que se limitaban a citar sólo aquellas que contribuían a apoyar la tesis requerida en cada oportunidad. Pero el talante de Abelardo no podía dejar pasar esto por alto. Tal como asegura Jolivet, la innovación del Palatino no radica en el hecho de confrontar sentencias opuestas, ya que este tipo de collectiones era una práctica habitual en la época e incluso antes también. Su originalidad consiste en contrastarlas justamente porque son opuestas.
Tomemos, por ejemplo la primera cuestión, en cuyo título ya se puede observar no sólo la discrepancia del contenido sino también el anticipo de lo que serán las quaestiones del siglo XIII bajo la forma de utrum:
«Que la fe no es perfeccionada por la razón, y lo contrario».
Allí comienza a exponer la posición de las autoridades a partir de sentencias en las cuales se sostiene la primera posición, es decir, que la fe no necesita valerse de la razón en modo alguno. Entre las más famosas está, por ejemplo, la Homilía XX de Gregorio, donde dice:
«Sabemos que la obra divina, si es comprendida por la razón, no es admirable; y que la fe no tiene mérito si se le anteponen las pruebas de la razón humana».
Pero Abelardo inmediatamente agrega otra serie de afirmaciones que sostienen una posición diferente. Así, entre otras, cita un pasaje de las Sentencias de Isidoro de Sevilla, en el que éste asegura que:
«La fe es vana si es arrancada por la fuerza, pero no si es persuadida por la razón y sus ejemplos. En cambio, la fe no puede persistir en aquellos a los que les es exigida violentamente; por ejemplo, como se suele decir: si acaso a los árboles jóvenes se les marcara su copa violentamente, una vez más, mientras crecen, volverán apresuradamente a convertirse en lo que fuera».
Este esquema de oposiciones se mantiene a lo largo de toda la obra. Es a causa de ellas, pues, que el Palatino establece un método que permita su correcta interpretación y posterior solución, y que será explicitado y ejemplificado en el Proemio. Allí procura demostrar que los artículos de la fe bien pueden expresarse como proposiciones lógicamente consistentes, a pesar de las interpretaciones disímiles que se daban entre las mismas autoridades, y que incluso son pasibles de ser arbitradas dialécticamente por una sentencia magistral. Es necesario aclarar, entonces, que su intención jamás ha sido establecer qué es lo que en verdad pensaba cada autor, sino conciliar sus afirmaciones de acuerdo con una doctrina considerada como verdadera para, a partir de la mediación dialéctica, construir firmes los cimientos del edificio de la Fe cristiana. Tal como veremos, toda la práctica de la disputatio que se ejercerá siglos más tarde estará implicada allí.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Abelardo comienza su proemio con una afirmación por demás significativa:
«Puesto que en muchas obras, incluyendo la de los santos, se sostienen no sólo opiniones diversas sino incluso opuestas entre sí, no es de temer juzgar a aquellos por los que el mundo mismo es juzgado».
La innovación introducida ya en el primer párrafo consiste, como bien se ha dicho antes, no en darse cuenta de las afirmaciones contrarias entre las obras de las auctoritates, sino en atreverse a decir que se las puede juzgar. Es más, según el Magister, no sólo tenemos el derecho, sino el deber, ya es por ellos quienes, desde los inicios de la cristiandad, se han interpretado los contenidos alegóricos y tropológicos de las Escrituras. Abelardo tiene perfecta conciencia de que, si quiere estudiar una tesis filosófica de algún Padre, esto le puede traer dificultades exegéticas. Ninguna obra, ninguna afirmación, tiene garantizada la verdad de su contenido. Y Abelardo, al escribir estas palabras, de alguna manera está tratando de desterrar todo tipo de prejuicio al respecto. Es por esta precisa razón, entonces, que expondrá una serie de consideraciones hermenéuticas y filológicas al respecto, muchas de las cuales también resultaron ser novedosas en la época.
En el plano filológico hay que tener en cuenta, fundamentalmente, todo aquello que concierne a los errores de transmisión. Nuestro autor sabía que gran parte de la responsabilidad la tenía un personaje casi invisible pero sumamente relevante en la cultura medieval: el copista. Así es como una de las primeras advertencias metodológicas que se halla en el prólogo es la que tiene que ver con la falsificación de textos o el error en el copiado. Como bien es sabido, muchos copistas, tras largas horas de trabajo, caían en reprochables descuidos que terminaban por tergiversar algún pasaje del texto. Más aún, en no pocas oportunidades, al no entender el contenido del manuscrito, copiaban aquello que creían conveniente. Y si bien esto no era una primicia para los pensadores medievales, fue Abelardo quien se dio cuenta de la importancia que tenía la revisión filológica para la real comprensión de los textos:
«Además, tendremos que prestar mucha atención para que, cuando algunos de los escritos de los santos se nos presenten como si fueran contradictorios o ajenos a la verdad, no nos dejemos engañar por falsas atribuciones de autoría o corrupciones en el propio texto. Pues en muchos trabajos apócrifos están inscritos los nombres de los santos con el fin de que puedan obtener autoridad, e incluso algunos pasajes del mismo divino Testamento han sido corrompidos por error del copista».
Así, la falsa autoría, la posible incompletitud de un texto y hasta la corrupción del mismo se pueden detectar por métodos estándar para cualquier escrito. De esta manera, el error lo puede señalar todo aquel que compulse más de un manuscrito o tenga la sagacidad para darse cuenta de que ciertos pasajes —o incluso el texto entero— no se condicen con la generalidad del pensamiento del autor estudiado. Esto nos lleva directamente al problema de la mens auctoris. La primera de las consideraciones de índole estrictamente hermenéutica se encuentra tan sólo unas líneas más abajo de comenzado el prólogo. Allí, Abelardo alerta sobre el juicio apresurado. Cuando no se comprende a alguna autoridad o bien se la cree contraria a los textos sagrados, antes que nada habrá que pensar si en realidad ello se debe a nuestra falta de comprensión y no a un error del autor:
«No debemos presumir de declararlos mentirosos o condenarlos como equivocados. […] Con nuestra debilidad en mente, podemos pensar que a nosotros nos falta gracia en la comprensión, en lugar de que a ellos les falte en la escritura».
No obstante, también puede suceder que, por el contrario, sean los profetas y los Padres quienes hayan hablado faltos del Espíritu de profecía:
«… aunque se posea este Espíritu, éste no confiere todos sus regalos en una sola persona, por lo que la mente no se inspira sobre todas las cosas; ilumina según este modo: en la medida en que se revela. Y cuando a uno se le aparece, a otro se le oculta»
Y más adelante:
«… incluso los profetas y los apóstoles mismos no eran completos extraños al error. […] Pero no es conveniente acusar a estos santos de mentirosos si en un momento u otro hacen algunas declaraciones que no se tienen por verdaderas, pues no lo dicen por duplicidad sino por ignorancia».
Esto, según Abelardo, lo constata también el hecho de que existan muchas retractaciones de aquellos que en algún momento han reconocido haber hablado por su boca y no por la gracia de Dios. Son varios los ejemplos que cita, siendo el más conocido las Retractationes de Agustín. Y es justamente por esta razón que, en el nivel hermenéutico, tampoco es lícito descontextualizar la sentencia a interpretar. Al leer un pasaje aislado sin atender al resto de la obra también se corre el riesgo de pensar que un autor dijo una cosa cuando, en realidad, estaba citando la opinión ajena. Recordemos que en la Edad Media solían citarse los textos de memoria, la cual resulta no ser totalmente fidedigna en más de una ocasión. Es interesante señalar, además, que a pesar de la advertencia de Abelardo, esta práctica siguió siendo tan frecuente, como frecuentes los errores que se cometerán en las disputas de los siglos posteriores.
Volviendo al tema que nos ocupa, el filósofo advierte que el último escollo que deberá sortearse es la locuacidad de algunos autores y el mal hábito —sobre todo de los maestros— de escribir de manera complicada cosas que se podrían haber dicho con mayor sencillez.
«…a menudo es conveniente modificar la redacción para adaptarse a las diferencias entre aquellos con quienes hablamos, ya que con frecuencia sucede que el significado correcto de una palabra es desconocido o menos familiar para algunas personas. Ciertamente, si queremos, como es de rigor, hablar con esta gente para enseñarles, debemos esforzarnos por emular más su uso que lograr un discurso pulido…».
Ahora bien, rechazar como autoridad la cita de un autor a partir de una obra que puede no expresar bien su pensamiento —ya sea, por ejemplo, por la complejidad del lenguaje utilizado, o porque se retractó después— implica un genuino proceso de interpretación que exige un determinado tipo de argumentación. En el caso de Abelardo, éste procederá en gran parte de la dialéctica.
EL MÉTODO
Habiéndonos prevenido ya de todos los problemas que tiene la lectura de un texto, tanto a nivel filológico como hermenéutico, Abelardo se dispone a dar las claves metodológicas para la correcta interpretación y, fundamentalmente, para la emisión del juicio que disipe las aparentes contradicciones en pos de una recta comprensión. Lo primero que hay que hacer, dice el Palatino, es una serie de distinciones. Conviene, ante dos preceptos opuestos sobre el mismo tema, por ejemplo, determinar si éstos son particulares o generales, los tiempos y las causas tanto del castigo prescrito como de la exención, el momento en que han sido redactados —puesto que hay muchos preceptos que ya han sido derogados—, etc. El otro tipo de distinción que se debe hacer, y que tal vez resulte ser la más sencilla de todas pero no por ello corriente en aquel momento, es la del uso de acepciones diferentes. En efecto, más de una controversia puede disiparse distinguiendo el sentido en que cada auctor utiliza la misma palabra. La práctica del distingo será, con los años, una de las más frecuentes en las controversias escolásticas. Hasta aquí, como bien dice Jolivet, todas las recomendaciones pertenecen a las técnicas de las artes del trivium: las expresiones retóricas y figuradas, la situación de enunciación, los destinatarios y hasta la distinción de sentidos. Todos estos principios de análisis demuestran el interés que Abelardo tenía por el lenguaje. Incluso utiliza varios términos provenientes de la dialéctica, que serán fundamentales en los siglos venideros, como dissonantia y obiectio. Y si todas las recomendaciones anteriores no alcanzaren, es decir, si la discrepancia permaneciere después de estar seguros de que tanto el texto a interpretar es legítimo, como de que los sentidos de los preceptos y las acepciones siguen siendo los mismos, lo que propone el magister es simplemente acudir a la confrontación y consecuente jerarquización de auctoritates.
«Si el conflicto es, obviamente, de manera tal que no se puede resolver por la razón, las autoridades deben compararse juntas, y los testimonios que tienen más fuerte y mayor confirmación deben mantenerse por encima de todo».
Sus autoridades son, por una parte, las mismas que las de todos los teólogos: la Biblia y los Santos Padres. Pero, por otra, también lo son todos aquellos hombres que la filosofía ha conducido a concederles el conocimiento de la existencia de Dios, y de los cuales Abelardo se servirá no sólo en el Sic et non sino a lo largo de todas sus obras para demostrar sus tesis. De alguna manera, el filósofo está señalando que el principio de autoridad, hasta ese momento el único aceptable, ya no puede tomarse como garantía última de verdad. Para él, esta garantía se encuentra, antes que en ningún otro lugar, en el rigor de la propia reflexión.
«La búsqueda, es decir, la duda asidua y frecuente, está considerada como la clave del saber. Aristóteles […] aconsejó a sus estudiantes que cuestionaran con plena disposición, diciendo: “Tal vez sea difícil dar una visión clara y accesible en cosas de este género si no se las ha puesto en discusión. No será inútil, pues, dudar sobre cada cosa”.Y, en efecto, dudando llegamos a cuestionar y cuestionando llegamos a percibir la verdad».
Esta reivindicación de la duda es la que fundamenta, de alguna manera, el título de su obra. Precisamente, lo que tiene que hacer el exegeta es volver una y otra vez sobre el sí y el no, cotejando las tesis y antítesis hasta hallar finalmente la solución que permita conocer la verdad. Serán entonces estas consideraciones formales las que en el siglo XIII se consagren con el rigorismo metodológico propio de la escolástica, en donde es casi impensable presentar la propia posición sin antes haber examinado y refutado las contrarias. Pero tal vez lo más importante para señalar es que, ante todo, lo que está haciendo Abelardo es instar a resolver los conflictos tanto filosóficos como —y principalmente— teológicos a partir del uso de la ratio, en evidente detrimento de la sola apelación a las auctoritates. Al intentar encontrar un método riguroso que garantice la corrección de la interpretación, nuestro autor termina por concederle a la dialéctica un lugar preeminente. Pero esta intromisión de la razón en los asuntos hasta entonces vedados a la fe, no podía sino traer consecuencias.
CONSECUENCIAS
Tres son principalmente las consecuencias que ha traído aparejado el nuevo método propuesto en el Sic et non. La primera de ellas, a la que solamente haremos una breve referencia, es en el plano político y espiritual: lo que se temía con la legitimación del uso de la razón en las cuestiones sobre la fe, en última instancia, era que la exégesis bíblica rompiera los vínculos que tan estrechamente la unían a la experiencia religiosa. Estaba en juego la retención del poder temporal y espiritual por el que la Iglesia estaba luchando, y que había comenzado a afianzarse tras la reforma Gregoriana.
Las otras dos consecuencias, por su parte, se encuentran íntimamente relacionadas entre sí: una de ellas pertenece al ámbito pedagógico y la otra al filosófico. Ambas apuntan, en primera instancia, a la radical ruptura con la tradición pedagógica y, consecuentemente, al nacimiento de la escolástica. En la lectio tradicional el contenido casi no se discutía. Lo que había era, sobre todo, un intercambio meramente formal entre profesor y discípulo, carente de espíritu crítico, a partir de la formulación de un discurso aceptado ya de antemano. En otras palabras, ésta se reducía poco más que a escuchar y repetir. En general, las novedades eran muy mal vistas, y aunque estaba instalada la práctica del glosado, ésta requería, con una urgencia cada vez mayor, fundamentar las razones que llevaban a colocar determinada cita ante un pasaje. Cuando se encontraban posturas o preceptos contrastantes, nadie tomaba posición sobre esta discordancia, sino que, generalmente, tanto estudiantes como maestros, se contentaban con ignorar alguna, o bien con estudiarlas por separado. Pero la actitud crítica de Abelardo, que ya había mostrado sus alcances en lógica, vino a turbar las antiguas costumbres escolares.
El método de contraste de sentencias del Sic et non inaugura una nueva manera no sólo de interpretación de textos, sino de transmisión de conocimientos. A partir de su publicación, comienza a esbozarse una nueva escolástica. Se le comenzará a exigir al alumno un comportamiento cada vez más activo, operativo. Para realmente saber qué estaba diciendo alguna aula disputactoritas, se exigía un nuevo tratamiento del texto, más bien heurístico que expositivo, más bien dialéctico que retórico. Del pulido monólogo del maestro se pasará al diálogo o incluso a , a fin de encontrar una conclusión positiva o negativa a través de una argumentación lógica. Así, los argumentos sostenidos a favor de una interpretación debían ahora demostrarse lógicamente, como también la refutación de los contrarios. Años después, con el reingreso de los Segundos Analíticos aristotélicos, las quaestiones volverán el método aún más riguroso y decididamente silogístico. Y aquí entramos en las consecuencias respecto del plano filosófico.
La universidad medieval se apoyará casi exclusivamente en tres pilares que le permitirán enseñar y conocer: uno de ellos es el preguntar, el quaerere, al que inmediatamente se asocian las quaestiones —ya sean disputatae o quodlibetales—. El título de cada una de ellas recuerda mucho a los que tenían las del Sic et non. Pero mientras éste se valía de una afirmación, y el adverbio «contra», aquéllas utilizarán la interrogación disyuntiva «utrum», que indica la imposibilidad de decidir la cuestión apelando a una solución intermedia; en otras palabras, exige utilizar el principio del tercero excluido. Tal como en la obra abelardiana, tanto la tesis como la antítesis serán presentadas por sentencias de los Padres y las Sagradas Escrituras. Sin embargo, a partir del Sic et non, poco a poco la auctoritas dejará de ser una autoridad moral para transformarse en una autoridad preferentemente de corte intelectual. Así, esta nueva manera de pensar la filosofía limita la apelación a la autoridad en función de una argumentación que se pretende, antes que nada, objetiva y racional. Tal como había anticipado Abelardo, los maestros universitarios habrán de entender que «aquellos que merecieron autoridad, adquirieron esta estima por la cual se les cree, porque escribieron fundándose sólo en la razón». En este sentido, también comienza a limitarse el recurso a la intuición. Expresiones harto frecuentes en otros períodos, como «ut pateat» sólo serán utilizadas para establecer la conclusión necesaria del silogismo, y no ya para indicar una «corazonada», pues ésta deberá pasar ahora por la prueba del non, es decir, por la refutación. A excepción de algunos agustinianos intransigentes, la verdad ya no podrá encontrarse más allá de la razón misma. Tal vez sea por ello que la práctica escolástica inaugurada con el Sic et non ha sido tan valiosa para las disciplinas teológica y filosófica. Éstas, a diferencia de las ciencias naturales cuyas proposiciones deben ser contrastadas por la experiencia, sólo dependen del reconocimiento del carácter descriptivo de sus premisas, al menos en esa concepción de la filosofía que tenían los autores medievales.
CONCLUSIONES
Quizá sin habérselo propuesto, Abelardo revolucionó los campos del saber por donde ha pasado: en lógica, con su ya conocida posición mediadora acerca de los términos universales; en ética, con su casi escandaloso principio del pecado como mala intención; en teología, finalmente, con su insistente reivindicación de la ratio y consecuente desplazamiento del criterio de autoridad. Pero es en el pensamiento todo en el que ha influido con el método propuesto en el Sic et non, porque éste ha dejado de ser tal para convertirse en una forma mentis, la escolástica; tal vez la más soberbia que haya conocido la Edad Media.
Natalia Jakubecki
En el plano filológico hay que tener en cuenta, fundamentalmente, todo aquello que concierne a los errores de transmisión. Nuestro autor sabía que gran parte de la responsabilidad la tenía un personaje casi invisible pero sumamente relevante en la cultura medieval: el copista. Así es como una de las primeras advertencias metodológicas que se halla en el prólogo es la que tiene que ver con la falsificación de textos o el error en el copiado. Como bien es sabido, muchos copistas, tras largas horas de trabajo, caían en reprochables descuidos que terminaban por tergiversar algún pasaje del texto. Más aún, en no pocas oportunidades, al no entender el contenido del manuscrito, copiaban aquello que creían conveniente. Y si bien esto no era una primicia para los pensadores medievales, fue Abelardo quien se dio cuenta de la importancia que tenía la revisión filológica para la real comprensión de los textos:
«Además, tendremos que prestar mucha atención para que, cuando algunos de los escritos de los santos se nos presenten como si fueran contradictorios o ajenos a la verdad, no nos dejemos engañar por falsas atribuciones de autoría o corrupciones en el propio texto. Pues en muchos trabajos apócrifos están inscritos los nombres de los santos con el fin de que puedan obtener autoridad, e incluso algunos pasajes del mismo divino Testamento han sido corrompidos por error del copista».
Así, la falsa autoría, la posible incompletitud de un texto y hasta la corrupción del mismo se pueden detectar por métodos estándar para cualquier escrito. De esta manera, el error lo puede señalar todo aquel que compulse más de un manuscrito o tenga la sagacidad para darse cuenta de que ciertos pasajes —o incluso el texto entero— no se condicen con la generalidad del pensamiento del autor estudiado. Esto nos lleva directamente al problema de la mens auctoris. La primera de las consideraciones de índole estrictamente hermenéutica se encuentra tan sólo unas líneas más abajo de comenzado el prólogo. Allí, Abelardo alerta sobre el juicio apresurado. Cuando no se comprende a alguna autoridad o bien se la cree contraria a los textos sagrados, antes que nada habrá que pensar si en realidad ello se debe a nuestra falta de comprensión y no a un error del autor:
«No debemos presumir de declararlos mentirosos o condenarlos como equivocados. […] Con nuestra debilidad en mente, podemos pensar que a nosotros nos falta gracia en la comprensión, en lugar de que a ellos les falte en la escritura».
No obstante, también puede suceder que, por el contrario, sean los profetas y los Padres quienes hayan hablado faltos del Espíritu de profecía:
«… aunque se posea este Espíritu, éste no confiere todos sus regalos en una sola persona, por lo que la mente no se inspira sobre todas las cosas; ilumina según este modo: en la medida en que se revela. Y cuando a uno se le aparece, a otro se le oculta»
Y más adelante:
«… incluso los profetas y los apóstoles mismos no eran completos extraños al error. […] Pero no es conveniente acusar a estos santos de mentirosos si en un momento u otro hacen algunas declaraciones que no se tienen por verdaderas, pues no lo dicen por duplicidad sino por ignorancia».
Esto, según Abelardo, lo constata también el hecho de que existan muchas retractaciones de aquellos que en algún momento han reconocido haber hablado por su boca y no por la gracia de Dios. Son varios los ejemplos que cita, siendo el más conocido las Retractationes de Agustín. Y es justamente por esta razón que, en el nivel hermenéutico, tampoco es lícito descontextualizar la sentencia a interpretar. Al leer un pasaje aislado sin atender al resto de la obra también se corre el riesgo de pensar que un autor dijo una cosa cuando, en realidad, estaba citando la opinión ajena. Recordemos que en la Edad Media solían citarse los textos de memoria, la cual resulta no ser totalmente fidedigna en más de una ocasión. Es interesante señalar, además, que a pesar de la advertencia de Abelardo, esta práctica siguió siendo tan frecuente, como frecuentes los errores que se cometerán en las disputas de los siglos posteriores.
Volviendo al tema que nos ocupa, el filósofo advierte que el último escollo que deberá sortearse es la locuacidad de algunos autores y el mal hábito —sobre todo de los maestros— de escribir de manera complicada cosas que se podrían haber dicho con mayor sencillez.
«…a menudo es conveniente modificar la redacción para adaptarse a las diferencias entre aquellos con quienes hablamos, ya que con frecuencia sucede que el significado correcto de una palabra es desconocido o menos familiar para algunas personas. Ciertamente, si queremos, como es de rigor, hablar con esta gente para enseñarles, debemos esforzarnos por emular más su uso que lograr un discurso pulido…».
Ahora bien, rechazar como autoridad la cita de un autor a partir de una obra que puede no expresar bien su pensamiento —ya sea, por ejemplo, por la complejidad del lenguaje utilizado, o porque se retractó después— implica un genuino proceso de interpretación que exige un determinado tipo de argumentación. En el caso de Abelardo, éste procederá en gran parte de la dialéctica.
EL MÉTODO
Habiéndonos prevenido ya de todos los problemas que tiene la lectura de un texto, tanto a nivel filológico como hermenéutico, Abelardo se dispone a dar las claves metodológicas para la correcta interpretación y, fundamentalmente, para la emisión del juicio que disipe las aparentes contradicciones en pos de una recta comprensión. Lo primero que hay que hacer, dice el Palatino, es una serie de distinciones. Conviene, ante dos preceptos opuestos sobre el mismo tema, por ejemplo, determinar si éstos son particulares o generales, los tiempos y las causas tanto del castigo prescrito como de la exención, el momento en que han sido redactados —puesto que hay muchos preceptos que ya han sido derogados—, etc. El otro tipo de distinción que se debe hacer, y que tal vez resulte ser la más sencilla de todas pero no por ello corriente en aquel momento, es la del uso de acepciones diferentes. En efecto, más de una controversia puede disiparse distinguiendo el sentido en que cada auctor utiliza la misma palabra. La práctica del distingo será, con los años, una de las más frecuentes en las controversias escolásticas. Hasta aquí, como bien dice Jolivet, todas las recomendaciones pertenecen a las técnicas de las artes del trivium: las expresiones retóricas y figuradas, la situación de enunciación, los destinatarios y hasta la distinción de sentidos. Todos estos principios de análisis demuestran el interés que Abelardo tenía por el lenguaje. Incluso utiliza varios términos provenientes de la dialéctica, que serán fundamentales en los siglos venideros, como dissonantia y obiectio. Y si todas las recomendaciones anteriores no alcanzaren, es decir, si la discrepancia permaneciere después de estar seguros de que tanto el texto a interpretar es legítimo, como de que los sentidos de los preceptos y las acepciones siguen siendo los mismos, lo que propone el magister es simplemente acudir a la confrontación y consecuente jerarquización de auctoritates.
«Si el conflicto es, obviamente, de manera tal que no se puede resolver por la razón, las autoridades deben compararse juntas, y los testimonios que tienen más fuerte y mayor confirmación deben mantenerse por encima de todo».
Sus autoridades son, por una parte, las mismas que las de todos los teólogos: la Biblia y los Santos Padres. Pero, por otra, también lo son todos aquellos hombres que la filosofía ha conducido a concederles el conocimiento de la existencia de Dios, y de los cuales Abelardo se servirá no sólo en el Sic et non sino a lo largo de todas sus obras para demostrar sus tesis. De alguna manera, el filósofo está señalando que el principio de autoridad, hasta ese momento el único aceptable, ya no puede tomarse como garantía última de verdad. Para él, esta garantía se encuentra, antes que en ningún otro lugar, en el rigor de la propia reflexión.
«La búsqueda, es decir, la duda asidua y frecuente, está considerada como la clave del saber. Aristóteles […] aconsejó a sus estudiantes que cuestionaran con plena disposición, diciendo: “Tal vez sea difícil dar una visión clara y accesible en cosas de este género si no se las ha puesto en discusión. No será inútil, pues, dudar sobre cada cosa”.Y, en efecto, dudando llegamos a cuestionar y cuestionando llegamos a percibir la verdad».
Esta reivindicación de la duda es la que fundamenta, de alguna manera, el título de su obra. Precisamente, lo que tiene que hacer el exegeta es volver una y otra vez sobre el sí y el no, cotejando las tesis y antítesis hasta hallar finalmente la solución que permita conocer la verdad. Serán entonces estas consideraciones formales las que en el siglo XIII se consagren con el rigorismo metodológico propio de la escolástica, en donde es casi impensable presentar la propia posición sin antes haber examinado y refutado las contrarias. Pero tal vez lo más importante para señalar es que, ante todo, lo que está haciendo Abelardo es instar a resolver los conflictos tanto filosóficos como —y principalmente— teológicos a partir del uso de la ratio, en evidente detrimento de la sola apelación a las auctoritates. Al intentar encontrar un método riguroso que garantice la corrección de la interpretación, nuestro autor termina por concederle a la dialéctica un lugar preeminente. Pero esta intromisión de la razón en los asuntos hasta entonces vedados a la fe, no podía sino traer consecuencias.
CONSECUENCIAS
Tres son principalmente las consecuencias que ha traído aparejado el nuevo método propuesto en el Sic et non. La primera de ellas, a la que solamente haremos una breve referencia, es en el plano político y espiritual: lo que se temía con la legitimación del uso de la razón en las cuestiones sobre la fe, en última instancia, era que la exégesis bíblica rompiera los vínculos que tan estrechamente la unían a la experiencia religiosa. Estaba en juego la retención del poder temporal y espiritual por el que la Iglesia estaba luchando, y que había comenzado a afianzarse tras la reforma Gregoriana.
Las otras dos consecuencias, por su parte, se encuentran íntimamente relacionadas entre sí: una de ellas pertenece al ámbito pedagógico y la otra al filosófico. Ambas apuntan, en primera instancia, a la radical ruptura con la tradición pedagógica y, consecuentemente, al nacimiento de la escolástica. En la lectio tradicional el contenido casi no se discutía. Lo que había era, sobre todo, un intercambio meramente formal entre profesor y discípulo, carente de espíritu crítico, a partir de la formulación de un discurso aceptado ya de antemano. En otras palabras, ésta se reducía poco más que a escuchar y repetir. En general, las novedades eran muy mal vistas, y aunque estaba instalada la práctica del glosado, ésta requería, con una urgencia cada vez mayor, fundamentar las razones que llevaban a colocar determinada cita ante un pasaje. Cuando se encontraban posturas o preceptos contrastantes, nadie tomaba posición sobre esta discordancia, sino que, generalmente, tanto estudiantes como maestros, se contentaban con ignorar alguna, o bien con estudiarlas por separado. Pero la actitud crítica de Abelardo, que ya había mostrado sus alcances en lógica, vino a turbar las antiguas costumbres escolares.
El método de contraste de sentencias del Sic et non inaugura una nueva manera no sólo de interpretación de textos, sino de transmisión de conocimientos. A partir de su publicación, comienza a esbozarse una nueva escolástica. Se le comenzará a exigir al alumno un comportamiento cada vez más activo, operativo. Para realmente saber qué estaba diciendo alguna aula disputactoritas, se exigía un nuevo tratamiento del texto, más bien heurístico que expositivo, más bien dialéctico que retórico. Del pulido monólogo del maestro se pasará al diálogo o incluso a , a fin de encontrar una conclusión positiva o negativa a través de una argumentación lógica. Así, los argumentos sostenidos a favor de una interpretación debían ahora demostrarse lógicamente, como también la refutación de los contrarios. Años después, con el reingreso de los Segundos Analíticos aristotélicos, las quaestiones volverán el método aún más riguroso y decididamente silogístico. Y aquí entramos en las consecuencias respecto del plano filosófico.
La universidad medieval se apoyará casi exclusivamente en tres pilares que le permitirán enseñar y conocer: uno de ellos es el preguntar, el quaerere, al que inmediatamente se asocian las quaestiones —ya sean disputatae o quodlibetales—. El título de cada una de ellas recuerda mucho a los que tenían las del Sic et non. Pero mientras éste se valía de una afirmación, y el adverbio «contra», aquéllas utilizarán la interrogación disyuntiva «utrum», que indica la imposibilidad de decidir la cuestión apelando a una solución intermedia; en otras palabras, exige utilizar el principio del tercero excluido. Tal como en la obra abelardiana, tanto la tesis como la antítesis serán presentadas por sentencias de los Padres y las Sagradas Escrituras. Sin embargo, a partir del Sic et non, poco a poco la auctoritas dejará de ser una autoridad moral para transformarse en una autoridad preferentemente de corte intelectual. Así, esta nueva manera de pensar la filosofía limita la apelación a la autoridad en función de una argumentación que se pretende, antes que nada, objetiva y racional. Tal como había anticipado Abelardo, los maestros universitarios habrán de entender que «aquellos que merecieron autoridad, adquirieron esta estima por la cual se les cree, porque escribieron fundándose sólo en la razón». En este sentido, también comienza a limitarse el recurso a la intuición. Expresiones harto frecuentes en otros períodos, como «ut pateat» sólo serán utilizadas para establecer la conclusión necesaria del silogismo, y no ya para indicar una «corazonada», pues ésta deberá pasar ahora por la prueba del non, es decir, por la refutación. A excepción de algunos agustinianos intransigentes, la verdad ya no podrá encontrarse más allá de la razón misma. Tal vez sea por ello que la práctica escolástica inaugurada con el Sic et non ha sido tan valiosa para las disciplinas teológica y filosófica. Éstas, a diferencia de las ciencias naturales cuyas proposiciones deben ser contrastadas por la experiencia, sólo dependen del reconocimiento del carácter descriptivo de sus premisas, al menos en esa concepción de la filosofía que tenían los autores medievales.
CONCLUSIONES
Quizá sin habérselo propuesto, Abelardo revolucionó los campos del saber por donde ha pasado: en lógica, con su ya conocida posición mediadora acerca de los términos universales; en ética, con su casi escandaloso principio del pecado como mala intención; en teología, finalmente, con su insistente reivindicación de la ratio y consecuente desplazamiento del criterio de autoridad. Pero es en el pensamiento todo en el que ha influido con el método propuesto en el Sic et non, porque éste ha dejado de ser tal para convertirse en una forma mentis, la escolástica; tal vez la más soberbia que haya conocido la Edad Media.
Natalia Jakubecki